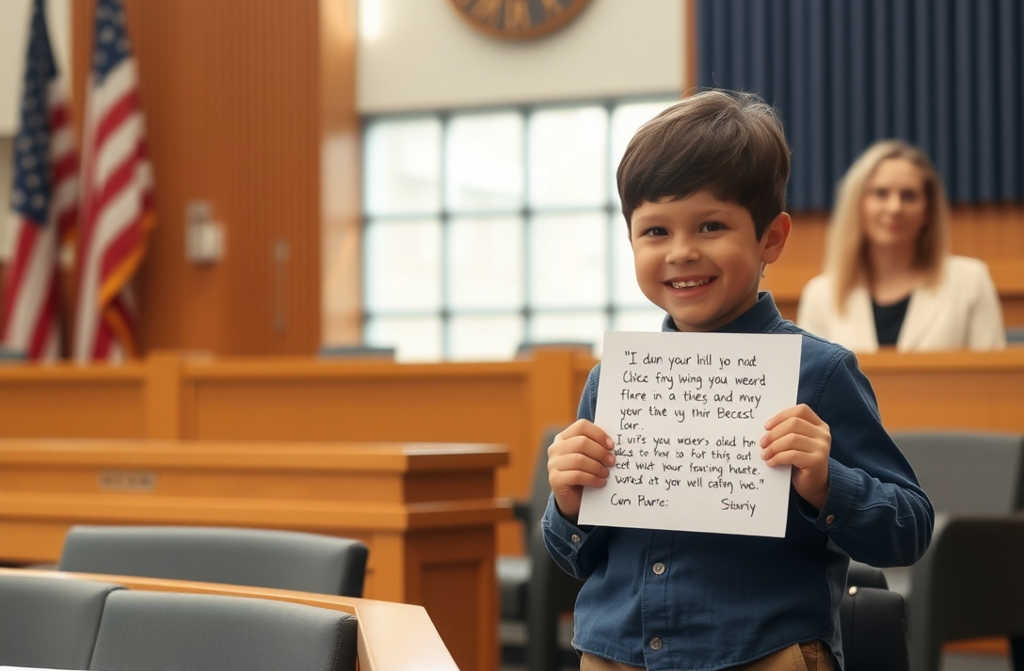Jamás olvidaré el sonido de mi propio corazón latiendo con fuerza en mis oídos; era un redoble ensordecedor que amenazaba con ahogar la voz del juez. Estaba sentada en aquella fría silla de madera, con las manos sudorosas apretadas hasta que los nudillos palidecieron. Ante mí, el Licenciado Rafael Soto, un juez de familia con fama de implacable, revisaba los documentos que mis cuñados habían presentado.
La disputa por el apartamento de mi difunta suegra, Concepción, se había convertido en una pesadilla que duraba meses. En el fondo, sabía que mis posibilidades eran mínimas. ¿Cómo iba a enfrentarme, una viuda sin empleo, a los recursos y la malicia de Fernando y Alejandro, hermanos de mi difunto marido? Ellos tenían abogados caros, trajes impecables y una narrativa cruelmente construida. Yo solo tenía la verdad, pero en aquel tribunal, la verdad parecía no valer nada.
Fue en ese momento, cuando sentí que el abismo se abría bajo mis pies, cuando Santiago, mi hijo de apenas seis años, hizo algo que detuvo el tiempo.
Se levantó de la silla a mi lado. No con el miedo de un niño, sino con una determinación que jamás había visto en sus ojos. Se ajustó la chaqueta beige que le había comprado en una tienda de segunda mano —la misma que insistía en usar para parecer “elegante”— y, con una voz que resonó entre las paredes de la sala, declaró:
—Yo soy el abogado de mi mamá.
El juez Soto dejó de revisar los papeles de inmediato. Bajó la mirada y, por encima de sus gafas, observó al pequeño rubio que lo desafiaba con la mirada. Un silencio tenso, casi palpable, se apoderó del juzgado.
Sentí que la sangre se me helaba. El pánico me invadió.
“Santiago, siéntate aquí, hijo”, susurré desesperada, tirándole suavemente de la manga para que volviera a sentarse. No quería que lo regañaran, no quería que lo expusieran a la crueldad de sus tíos.
Pero mi hijo no se movió. Era como un roble plantado en medio de una tormenta. En lugar de obedecerme, metió su manita en el bolsillo de la chaqueta y sacó unos papeles arrugados, doblados con el descuado cariño de la infancia, pero guardados como un tesoro.
Del otro lado de la sala, escuché la risa sarcástica de Fernando.
—Ahora hasta los niños juegan a ser abogados —comentó con sorna, buscando la complicidad de su hermano Alejandro, quien soltó una risa despectiva.
Aquel sonido me dolió más que cualquier insulto. Se burlaban de mi hijo, de su inocencia, de su valentía.
“¡Silencio!” La orden del juez Soto resonó como un latigazo, cortando las risas al instante. Mantuvo los ojos fijos en Santiago. “Continúa, muchacho.”
Santiago respiró hondo. Lo vi hinchar el pecho, imitando lo que me había visto hacer tantas veces antes de enfrentar una situación difícil.
—Tengo algo importante que mostrarte —dijo, y sus deditos comenzaron a desplegar los papeles con cuidado reverente—. La abuela Concepción me dio esto antes de ir al cielo.
Mis ojos se llenaron de lágrimas al instante al escuchar su nombre. Mi suegra había fallecido tres meses antes, tras una larga y dolorosa batalla contra la diabetes. La había cuidado hasta su último suspiro, pero no tenía idea de que le había dado algo al niño.
“¿Qué es eso, Santiago?”, preguntó el juez, y por primera vez noté un tono de dulzura en su voz.
—Una carta. La abuela me pidió que la guardara en secreto y solo la mostrara si alguien intentaba quitarnos nuestra casa.
El abogado de mis cuñados, Guillermo Prado, se levantó de un salto, como si lo hubiera mordido una serpiente.
“¡Excelencia, esto es inaceptable!”, vociferó, rojo de ira. “¡Un niño no puede presentar documentos en una audiencia! Además, no hay forma de verificar la autenticidad ni las circunstancias en las que este supuesto documento fue obtenido. Es ridículo.”
Mi corazón se detuvo. Tenían razón desde el punto de vista legal, pensé. Iban a desestimar el testimonio de mi hijo.
“Dejemos que el niño hable”, dijo el juez, haciendo un gesto autoritario para que todos permanecieran sentados. “Continúa, Santiago.”
Mi hijo me miró. Yo estaba pálida, temblando. Luego miró a sus tíos, que lo fulminaban con la mirada, llena de rabia y arrogancia. Pero Santiago no tenía miedo. Recordó las palabras de su abuela: *”Sé valiente como tu padre.”*
“Una semana antes de ponerse muy enferma, la abuela me llamó a su habitación”, comenzó Santiago a relatar con una claridad sorprendente. “Me dijo que me iba a contar un secreto muy importante y que solo podía decirlo si alguien hacía llorar a mi mamá.”
Santiago terminó de desplegar la primera hoja. Desde mi silla, pude ver que era una carta escrita con una caligrafía temblorosa, esa letra frágil que mi suegra tenía en sus últimos días, cuando apenas podía sostener el bolígrafo.
—”A mi querido nieto” —leyó lentamente, con la concentración de quien está aprendiendo a leer palabras difíciles—.
La sala se sumió en un silencio absoluto. Hasta Fernando y Alejandro dejaron de susurrar. Era como si el espíritu de Concepción hubiera entrado en el tribunal.
—”Santiago, si estás leyendo esta carta es porque algo me ha pasado y ahora hay gente intentando quitarle el apartamento a tu madre. Quiero que sepas que tu mamá, Gabriela, fue la única que realmente me cuidó en estos últimos años.”
La voz de mi hijo resonó, clara y pura, leyendo las palabras de una mujer muerta que venía a salvarnos. Apenas podía respirar entre sollozos ahogados. No sabía que ella había escrito esas palabras. No sabía que había visto todo lo que yo veía.
“Mis hijos, Fernando y Alejandro, no me visitaron ni una sola vez en todo el tiempo que estuve enferma”, continuó Santiago, leyendo. “Solo llamaban para preguntar por dinero y propiedades, pero Gabriela venía a verme todos los días, incluso después de perder su trabajo porque tenía que llevarme al médico.”
Fernando se levantó de golpe, golpeando la mesa con el puño.
“¡Esto es una farsa!”, gritó, perdiendo los estribos. “¡Esa mujer está usando a un niño para inventar mentiras! Estábamos trabajando, no podíamos estar adulando a una vieja.”
“¡Siéntese, señor Méndez!”, ordenó el juez con una firmeza que hizo temblar los cristales. “Y cuidado con lo que dice. Está hablando de su madre.”
Alejandro, igualmente agitado, intentó intervenir:
“Excelencia, nuestra madre sufrió de confusión mental en sus últimos meses. Todo lo que dijo o escribió no puede considerarse válido. ¡Estaba senil!”
Santiago miró a sus tíos con una expresión que me partió el corazón: una mezcla de profunda tristeza e indignación.
“La abuela no estaba confundida”, dijo mi hijo, defendiendo la memoria de la mujer que lo amó. “Sabía los nombres de todos, contaba historias del pasado y me ayudaba con las tareas cuando mamá estaba trabajando.”
El niño se volvió hacia el juez, ignorando la furia de sus tíos.
—”Hay más en la carta, señor. ¿Puedo seguir?”
—”Por favor, continúa” —asintió el juez Soto, ignorando por completo al abogado de la otra parte.
—”Santiago, el apartamento donde vives pertenecía a tu abuelo Miguel. Antes de morir, me hizo prometer que dejaría la casa a quien—”Así que esta es mi decisión final: el apartamento será para Gabriela, porque ella fue la hija que elegí tener”, leyó Santiago, doblando la carta con cuidado mientras el juez, con lágrimas en los ojos, dictó la sentencia que devolvió nuestro hogar a las manos que lo cuidaron con amor.